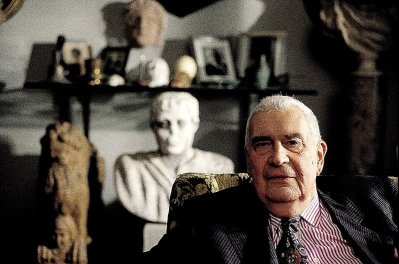Tzvetan Todorov (Sofía, 1939) / Fuente: Hoyesarte.com
«La pintura holandesa de lo cotidiano, tal como la hemos entrevisto aquí, se inserta en un momento concreto de la historia, mediados del siglo XVII, entre Hals y Ochtervelt. Desde finales de siglo, el secreto que inspiraba tantos cuadros se perdió y los pintores se limitaron a transmitir una técnica y varios temas. No volvió a saltar la chispa. No cabe duda de que el arte realista continuó hasta el siglo XIX, incluso el XX, pero ya no encontramos ese amor al mundo, esa alegría de vivr y esa glorificación de lo real, características de los maestros anteriores. La pintura realista, como toda pintura figurativa, sigue afirmando la belleza de lo que muestra, pero a menudo se trata de una belleza del abatimiento, de la desesperación y de la angustia. Son flores del mal. Citando a Fromentin, ya no habrá «ternura por lo verdadero» ni «cordialidad por lo real».
»Después -siguiendo con nuestra visita al museo, pese al cansancio-, en la segunda mitad del siglo XIX, tiene lugar un acontecimiento que agudiza todavía más la ruptura entre los pintores coetáneos y los holandeses (aun cuando en aquella época se aprecie cada vez más a estos últimos). La nueva revolución ya no tiene que ver con el género, ni con el modo de interpretar, ni tampoco con el estilo, sino con el estatus de la imagen. En pocas palabras: aunque la pintura sigue siendo figurativa, deja de ser una representación y se convierte en una mera representación, una presencia. Manet y Degas, los impresionistas y los postimpresionistas siguen siendo figurativos, siguen pintando a personas, objetos y lugares. No se limitan a yuxtaponer colores y trazos, como harán después los pintores abstractos, pero rechazan el estatuto representativo de sus imágenes. El espectador ya no cae en la tentación de preguntarse por la psicología de los personajes, por sus actos pasados o futuros. Por más que Degas tome prestados elementos estilísticos deTer Borch, ninguna de sus bailarinas nos incita a imaginar su biografía. El mundo que la pintura representa ha perdido su valor. Todo lo que tiene ver con él se considera ahora anecdótico y se rechaza en nombre de la pureza del arte. La imagen no deja de ser una figura, pero se le ha amputado una dimensión, la que nos permitía instalarnos en el mundo representado. En lo sucesivo debe verse la imagen como tal, como pura presencia que no incita a avanzar hacia otro lugar.
»De repente todas las antiguas disparidades dejan de ser pertinentes. No sólo no importa saber si se trata de una pintura histórica o cotidiana (en definitiva, de interrogarse respecto del título del cuadro), sino que también desaparecen las diferencias entre paisaje, escena humana, naturaleza muerta y retrato. Ya sólo hay imágenes, cuadros y pintura. Entendemos ahora por qué nos dio la impresión de que Vermeer se salía un poco de su tiempo, y por qué también doscientos años después los artistas y los escritores vieron en él a uno de los suyos. Gracias a su genio personal llevó la pintura que había aprendido, la pintura de género, a tal grado de perfección que nos resulta imposible adentrarnos en el mundo representado, más allá de la imagen. Nos quedamos estupefactos ante la belleza de los tejidos, los muebles y los gestos. En Vermeer la representación queda neutralizada por la fuerza de la presentación, y eso es lo que lo convierte en «moderno».
»Esta duración limitada de la pintura holandesa de lo cotidiano, lejos de restarle valor, sugiere que algo excepcional sucedió en determinada época y que debemos intentar entenderlo. En la historia de la creación humana -arte, literatura o pensamiento- hay momentos afortunados en los que la humanidad se enriquece con una nueva visión de sí misma, y que, en consecuencia, constituyen su identidad. Este tipo de momentos se reconocen desde fuera porque en ellos hasta los pintores de mediano talento hacen obras maestras. El Renacimiento italiano y el impresionismo francés son dos ejemplos, y la pintura holandesa del siglo XVII es otro. En esta época tiene lugar una adecuación perfecta entre el contexto histórico-geográfico y lo que se realiza, entre significado y forma, y los pintores se benefician de ella sin saberlo (y perderán de manera igualmente misteriosa). No se trata de meras fórmulas técnicas, de recetas qeu bastaría con aprender. En esos momentos está en juego algo más esencial, que tiene que ver incluso con la interpretación del mundo y de la vida. Es una cuestión no de virtuosismo artístico, sino de sabiduría humana, aun cuando ésta sólo se exprese a través de las formas artísticas. Por ello no basta con admirar la belleza de los cuadros, sino que debemos intentar descifrar el mensaje que nos lanzan, o cuando menos rozar su secreto. Esos momentos afortunados son siempre importantes para la humanidad.

Tzvetan Todorov en 2014 / Foto: Marti Fradera
»En la Estética de Hegel encontramos ese intento de descifrarlo. En esta obra cita la pintura holandesa como ejemplo de arte romántico, es decir, el de los tiempos modernos, tanto como las obras de Shakespeare. Hegel menciona a Van Ostade, Steen, Teniers y Ter Borch. La palabra clave es subjetividad: mientras que el arte clásico encontraba la belleza en los objetos, en el arte romántico es el artista el que decide qué será o no será bello. «La interioridad romántica puede manifestarse en todas las circunstancias posibles e imaginables, acomodarse a cualquier estado y situación […] ya que lo que busca no es un contenido objetivo y valioso en sí, sino su propio reflejo, sea cual sea el espejo que lo devuelve». En consecuencia, el pintor puede elevar al rango de belleza elementos que pertenecen a la vida cotidiana o a las más bajas esferas de la existencia. Es «la orientación querida y deliberada hacia lo accidental, hacia la existencia inmediata, prosaica y desprovista de belleza propia», «el ennoblecimiento de las cosas vulgares y bajas por medio del arte». El mérito de estos artistas consistiría precisamente en hacer bello lo que no lo es: «Es el triunfo del arte sobre la vertiente caduca y perecedera de la vida y de la naturaleza», y por lo tanto también el triunfo de la subjetividad del artista sobre la objetividad del mundo.
»Aprovechando la ventaja del asno vivo sobre el león muerto, es decir, de conocer el arte de los siglos XIX y XX, podemos quizá modificar la interpretación de Hegel. Desde el momento en que escribía, la subjetividad de los pintores en la elección de lo bello ha alcanzado tal nivel que nos resulta difícil no considerar sus palabras una generalización arbitraria, ya que la pintura de Steen y de Ter Borch nos parece un monumento a la objetividad. Para ser más exactos, Hegel tiene sin duda razón cuando afirma que escribir cartas o comer ostras no son actividades dignas y bellas en sí mismas, pero va demasiado lejos al añadir que su embellecimiento depende sólo del capricho subjetio del pintor. Entre la solidez objetiva y la arbitrariedad subjetiva hay un punto intermedio: el acuerdo intersubjetivo. No todo es bello en sí (realidad no equivale a perfección), pero tampoco todo depende de la libre elección del artista, que simplemente puede mostrarnos que la belleza reside en el gesto más humilde, y en algunos casos convencernos.
»Cuando Steen y Ter Borch, De Hooch y Vermeer, Rembrandt y Hals nos ayudan a descubrir la belleza de las cosas, en las cosas, no actúan como alquimistas que pueden convertir el barro en oro. Se han dado cuenta de que esa mujer que cruza un patio y esa madre que pela manzanas pueden ser tan bellas como las diosas del Olimpo, y nos invitan a que compartamos esa convicción. Nos enseñan a ver mejor el mundo, no a entusiasmarnos con dulces ilusiones. No inventan la belleza, sino que la descubren y nos permiten descubrirla también a nosotros. En la actualidad, amenazados como estamos por nuevas formas de degradación de la vida cotidiana, al contemplar esos cuadros estamos tentados de encontrar en ellos el sentido y la belleza de nuestros gestos más básicos.
»Nuestra tradición europea (y quizá no sólo ella) está profundamente marcada por una visión maniquea del mundo, que lo interpreta mediante una oposición radical en la que uno de los términos es glorificado y el otro denigrado: bien y mal, espíritu y carne, acciones elevadas o bajas. Incluso el cristianismo, que combatió esta herejía, se dejó contaminar por ella. La pintura holandesa muestra uno de los raros momentos de nuestra historia en los que la visión maniquea se resquebraja, no necesariamente en la conciencia de los individuos que pintaban los cuadros, sino en los cuadros en sí. La belleza no está más allá o por encima de las cosas vulgares, sino en su interior, y basta con observarlas para sacarla de ellas y mostrarla a todo el mundo. Durante un tiempo los pintores holandeses estuvieron tocados por una gracia -en ningún caso divina o mística- que les permitió superar la maldición que pesaba sobre la materia, alegrarse de la mera existencia de las cosas, hacer que lo ideal y lo real se reinterpretasen, y por lo tanto encontrar el sentido de la vida en la propia vida. No sustituyeron una parte de la existencia, tradicionalmente considerada bella, por otra que ocupara su lugar, sino que descubrieron que la belleza podía impregnar la totalidad de la existencia.

Tzvetan Todorov en 2011 / Foto: Amaya Aznar
»La vida cotidiana, como todo el mundo sabe, no es necesariamente feliz. Incluso muy a menudo es agobiante: repetir gestos que se han convertido en mecánicos, hundirse en preocupaciones que se nos imponen sin posibilidad de levantar cabeza y agotar nuestras fuerzas con el simple objetivo de sobrevivir, tanto nosotros como nuestros seres queridos. Por este motivo nos tientan tan a menudo el sueño, la evasión y el éxtasis heroico o místico, soluciones que sin embargo resultan ser totalmente artificiales. Lo que habría que hacer no es abandonar la vida cotidiana (al desprecio, a los demás), sino transformarla desde dentro para que renaciera iluminada de sentido y belleza. Pero ¿cómo? Nuestra sociedad supo actuar contra una de las causas de la angustia que podemos experimentar en lo cotidiano, el cansancio físico, y sustituyó la fuerza humana por máquinas. El hombre agotado físicamente no está en condiciones de gozar de la calidad de cada instante. Pero no supo, o no quiso, modificar nuestro sistema de valores para que pudiéramos apreciar la belleza de todo gesto, ya fuera dirigido a los objetos o a las personas que nos rodean. Valoramos por encima de todo la eficacia, hasta el punto de que convertimos en medios, si no en instrumentos, tanto a los que nos rodean como a nosotros mismos. Parece como si nos apresuráramos a gestionar cuanto antes nuestros asuntos, y mientras tanto hubiéramos suspendido nuestra vida. Pero esa provisionalidad se alarga y acaba sustituyendo el objetivo, que siempre queda postergado. Quizá algún día aprendamos a ralentizar no nuestros gestos -en ese caso deberíamos renunciar a una parte demasiado importante de nosotros mismos-, sino la impresión que nos dejan en la conciencia, y así concedernos tiempo de vivirlos y saborearlos. De este modo la vida cotidiana dejaría de oponerse a las obras de arte, a las obras del espíritu, y pasaría a tener toda ella un sentido tan bello y rico como una obra.
»Podemos descubrir en un niño momentos de alegría qeu sin embargo no tienen motivo. Es la alegría en estado puro, la plenitud que se experimenta en una mirada, en un gesto anodino. El adulto no es capaz de vivirla, salvo en momentos excepcionales de los que durante mucho tiempo siente nostalgia: momentos afortunados, momentos de gracia en los que vivía del todo su propia presencia. Quizá por eso precisamente la pintura holandesa, que nada tiene de infantil ni de idílica, nos resulta valiosa: nos confirma que esos momentos existen y nos indica un camino que, aun habiendo dejado atrás el limbo de la infancia, podríamos seguir.»
«El significado de la pintura holandesa», capítulo extraído de Tzvetan Todorov, Elogio de lo cotidiano, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2013, pp. 96-102.