
Matteo de’ Pasti, Quid Tum, ca.1446-1454, Biblioteca Nacional de Francia, París.
En un pequeño lago, que no era frecuentado de forma habitual por ningún animal dañino, vivían juntos, con una alegría que no puede describirse fácilmente, muchísimos pececillos y muchas ranas, animales de costumbres distintas; y tanto las ranas como los pececillos habían, de hecho, heredado de sus antepasados la costumbre de poner todo en común en aquel lugar.
Cada día se desarrollaba allí este tipo de espectáculo: los bancos de pececillos se reagrupaban danzando, las ranas cantaban melodías saltando. Tal era en sustancia su forma de vivir que no había nada que añadir a los juegos, a la alegría, al contento. Suma era ante todo la libertad, grandísima la paz, ausentes las discordias internas, ausentes las difidencias entre los ciudadanos, ausentes las envidias y las contiendas con los vecinos y los forasteros; increíble el acuerdo de los animales y de las voluntades en las cosas públicas y privadas. En tal situación, ya sea porque este es el común destino de las cosas humanas (en cuanto las criaturas mortales no pueden tener nada de perenne y de estable), ya sea por la innata falta de medida de muchos, que no pueden aceptar con equilibrio la fortuna propicia, ocurrió que algunos pececillos ansiosos de fama y de parecer promotores de importantes iniciativas públicas, promulgaron esta ley: «Las ranas habiten la playa y las partes superiores del lago; los pececillos tengan las partes inferiores».
Esta ley gustó a todos, excepto a los ancianos más sabios; pero ellos no se pronunciaron con suficiente energía contras los promotores de la ley para desaprobarla. Más aún, estos últimos fueron públicamente alabados porque a la multitud le parecía que ellos habían encontrado un óptimo sistema de vida. Se consideraba que, gracias a esta disposición, la región había sido muy bien dividida, desde el momento en que esta ley impedía a las ranas ensuciar las aguas profundas removiendo el limo y obligaba a los pececillos a permanecer en sus cavernas. Habiendo por tanto obedecido la ley durante algunos días con grandísimo escrúpulo y habiéndose quedado de buena gana cada uno en su sitio, ocurrió lo que ocurrió.
Ninguna disposición, por muy sagrada que sea, por muy egregia, se introduce en la administración del Estado sin que esta sea borrada por nuevas leyes y, casi con desprecio, ignorada por la masa insolente y ansiosa de novedades. La multitud de pececillos, según las antiguas libres costumbres, emergía no raramente en superficie y también las ranas se introducían en las zonas de los pececillos. La ley empezó a ser rechazada cada día más. Estaban descontentos con esta situación aquellos que habían sido los promotores de la ley; y se sentían indignados por el hecho de que su autoridad, no menos que las normas públicas, se viera desatendida y vaciada de importancia.
Por ello, con discursos en público y en privado trataron de convencer a las masas de que era muy bello someterse a cualquier sacrificio para hacer respetar la ley. Lograron sobre todo convencer a los pececillos, que estaban en éxtasis frente a su elocuencia y aplaudían con gran calor, para que, cuando los oradores mandaban un pregonero, con el lanzamiento de una pequeña piedra al lago, no le obstaculizaran el regreso a su sede. Los pececillos respetaban el edicto sin ninguna falta; pero las ranas cantarinas y petulantes, por naturaleza insolentes, o porque consideraban mucho más placentera la antigua libertad y el modo accionado de vivir, o porque desdeñaban la antipática prosopopeya de los oradores, no solo no respetaban el edicto, sino que, cuando se lanzaba una piedra, se dirigían de inmediato a la parte baja del lago y, acudiendo desde todas partes, perturbaban las asambleas con gran alboroto e impedían que se escuchara la voz del orador.
Los oradores proclamaban que la república era traicionada y se cometía un grave delito, sosteniendo que aquella resistencia a las leyes provocaría la ruina del Estado. Las ranas afirmaban que eran unos locos al no entender que a causa de esta ley se habían introducido algunos tiranos, mientras ellas habían comprendido que era vergonzoso obedecer a su tonto edicto: ellas no odiaban todavía la libertad hasta el punto de no considerar bello salvaguardar sin posteriores reglas la antigua independencia de los padres en vez de someterse a una servidumbre legal. ¿Qué añadir? Mientras por un lado unos están dispuestos, por el otro las ranas se niegan a obedecer la ley. Con la fuerza de sus palabras, los oradores estimulan con continuos discursos a la voluble multitud de pececillos para que consideren ahora un delito y una ofensa gravísima para el rigor de la ley aquello que antes era consentido como alegría y juego. Por un lado y por otro se oían por tanto varias y graves quejas y durísimos litigios. Y la cuestión había llegado, a causa de las pasiones partidistas, a las armas y a la confrontación directa. Los pececillos en este punto, ya que comprendían que era inferiores en fuerza, decidieron (acontecimiento digno de ser recordado en las letras) recurrir al engaño.
No lejos de este lago anidaba una grandísima serpiente en una cuenca pantanosa, a donde los pececillos tenían la costumbre de pasar por galerías subterráneas. Los heraldos de los pececillos fueron a llamar al ofidio y participaron en la legación de los mismos impulsores y defensores de la ley. La serpiente, impactada por su elocuencia, decidió no llevar a cabo ningún gesto antes de dirigirse con los mismos mensajeros a inspeccionar el lugar y los habitantes. Especialmente contentos con su llegada, los pececillos se felicitaban entre ellos. Consideraban que se domaría para siempre la soberbia de las ranas, que ya veían derrotadas por miedo al tirano. Las ranas, apenas se percataron con evidentes indicios del fraude de los pececillos y su malvado engaño, decidieron darles el mismo trato llamando a la nutria, animal enormemente hostil con los peces.

Leon Battista Alberti, Autorretrato, ca.1435, National Gallery, Washington.
Los ancianos consideraban que era de ciudadanos locos preferir rivalizar en el odio en vez de en el amor y en el deber y que no era justo, precisamente porque detestaban la crueldad, cometer actos que les harían parecer muy malvados. Si aún razonaban, no debían introducir, no sólo como vengador, sino también como árbitro de las peleas y de los conflictos domésticos, a un extraño al cual incluso los reticentes tenían que obedecer. Y disputaban sobre la manera más fácil de mantener lejos de sus vidas a criaturas de tal soberbia y codicia, si por casualidad (y lo habrían hecho) hubieran empezado a hacerse molestas. Añadían que grande sería el daño y de seguro digno de reproche, si las privadas ofensas de los malvados ciudadanos pusieran en peligro la patria y si sufrieran ofensas tales como para tener que llorar también ellos en las desgracias de los conciudadanos y de la propia vergüenza.
Suplicaban, en fin, que se abstuvieran del odio; y de hecho preanunciaban que, a causa de las desgracias nacidas del odio, se produciría la ruina de la patria y la catástrofe total. Prevaleció sin embargo la opinión de los más astutos y de aquellos que estaban convencidos de que era mejor vengar las ofensas en cualquier caso. Por ello, sin tener consideración por los ancianos, por medio de embajadores hicieron venir desde tierras lejanas a la nutria. La alimaña, por su naturaleza feroz y casi agotada por el hambre, apenas se percató de haber llegado a un país muy rico, dio gracias a los dioses por haberla colmado de forma inesperada con tantos dones, fue a ver a la serpiente y con ella dividió el poder y estableció esta ley: «Gobierne la serpiente sobre las ranas, la nutria sobre los pececillos».
Una vez sancionada la ley, los crueles soberanos de malditas fauces arreciaron con intolerable arrogancia y odiosa violencia sobre los individuos de cada uno de los grupos. Ciudadanos honestos y valientes, por motivos desconocidos eran degollados. Nadie tenía un bien que pudiera considerar suyo a la larga. Estaban, en fin, afligidos por tantos males que se veían obligados a llorar tanto sus desgracias como las de los conciudadanos rivales. Sumergidos en tanta desgracia no les aliviaba la esperanza de una mejor fortuna; y los tiranos se hacían cada día más déspotas y crueles.
Los infelices no sabían a quién dirigirse, excepto a aquellos ancianos que destacaban ante sus ojos por sabiduría y prudencia. Y ya cada cual estaba dispuesto a soportar cualquier cosa de los demás, con tal de no asistir a la espantosa aniquilación de los mejores ciudadanos y de las familias más ilustres. Pero los ancianos a los que no se había escuchado cuando se les consultó en tiempos de prosperidad (incluso los ancianos insensatos, en el desconcierto general, estaban rodeados de una multitud de gente que suplicaba, incluidos los dignos y los intrépidos) susurraban dudosos que ellos habían vivido bastante para la vida y para la gloria y que no podían proporcionar ayuda en las adversidades, después de haber sido ignorados en la buena suerte. Por lo que volvieron a enviar a la multitud a aquellos astutos, por obra de los cuales se habían desatendido sus óptimos consejos.
Al final, requeridos por los hijos y por las esposas, y solicitados con grandes ruegos de ayuda y de perdón, los ancianos se convencieron de colaborar con la patria en peligro y en dificultades, si aquella masa indómita les escuchaba y obedecía a sus palabras.
La multitud juró que respetaría siempre a estos padres como divinidades, ya que comprendía que ellos tenían sabiduría y capacidad de prever el curso de los acontecimientos futuros; por ello, les seguirían siempre con devoción y respeto y jamás violarían sus mandamientos.
Los ancianos quedaron satisfechos; preocupados entonces por la presente situación, pretendieron en primer lugar volver a tener el favor y la benevolencia que una vez tuvieron. Era éste el único modo de poder recuperar y conservar la salvación y la integridad de la patria. La concordia de los ciudadanos era el medio más adecuado para alejar y derrocar cualquier tiranía. Discutieron largo tiempo sobre esta proposición y les exhortaron a estrechar pactos de amistad. Y todos, desde el momento en que la amargura de la fortuna les había hecho humildes y apacibles, obedecieron. Por lo tanto, cesado el odio, ya que el asunto no se podía de ninguna manera resolver con la violencia, trataron de alejar de sus vidas a tan crueles tiranos con la inteligencia y la razón. Algunos superiores de los pececillos, que eran muy hábiles en elocuencia, aprovecharon la ocasión en la que la nutria tenía un ánimo más conciliador y le dirigieron este discurso:
—Damos gracias a los dioses y sobre todo a ti, justísimo príncipe, y obligadamente nos congratulamos con tu virtud y con nuestra fortuna, ya que en nuestro Estado hemos logrado que se contuviera la antigua insolencia de la plebe y la ilimitada libertad de crear desórdenes gracias a ti, que has puesto el freno.
»De hecho, nosotros creíamos que aquella arrogancia, de la cual, por exceso de libertad, se vanagloriaba la plebe de los pececillos, se iba a hacer justamente odiosa a los dioses; y nadie era tan insensato como para no ver que su inconstante naturaleza, fácilmente propensa al placer, traería perjuicios a la patria. Tú, oh, santo príncipe, has evitado la desgracia que estaba a punto de caer sobre esta gente. Y has pensado que no formaban parte del Estado esos ciudadanos que pasaban todo el día entre bromas y frivolidades; y santamente has introducido parsimonia, castigando a los pródigos y a los soberbios, y la modestia, sancionando a los más viles.

Efigie de L.B. Alberti, Piazzale degli Uffizi, Florencia.
»Por este motivo, al haber tú dado a la república la integridad y el ejemplo, nunca, por las obligaciones de gratitud hacia ti y por nuestro bien, dejaremos de rogar a los dioses, para que tu poder sobre nosotros permanezca tan duradero y sólido como sea posible, pues tus leyes nos han hecho más civilizados. Y, de hecho, si bien todos expresan la convicción de que tú eres el mejor de los príncipes posibles y que la salvación de los súbditos está toda en tus manos, ocurre a veces que nos permitimos pensar en el bienestar de los pececillos. Consideramos que esto puede aportar alabanza y beneficio. Si la serpiente, consciente de tu poder (que tengáis el bien y la fortuna), se dejara superar en justicia y humanidad por ti, cosa que no quiere, por poder, prestigio y fuerza, desde luego, a nuestro juicio, no podría añadirse nada a la felicidad de esta provincia. De hecho, si es feliz aquel Estado regido por leyes óptimas y estables y por apacibles constituciones, mucho más feliz es aquel en el que la humanidad, la suavidad y la benignidad de los gobernantes están templadas por una cierta severidad.
»Cuando se dan, oh, óptimo príncipe, situaciones diversas y, si te conocemos bien, contrarias a tu voluntad; cuando las óptimas leyes son violadas por aquellos que tienen que tutelar el derecho; cuando el que en primer lugar debería practicar la piedad es menos devoto de lo lícito; oh rey nuestro, re rogamos que escuches con clemencia las palabras que, aunque muy a nuestro pesar, te dirigimos. No es justo que un rey solícito y atento, que todas las gentes alaban con admiración como único, ignore un solo detalle de cuanto ocurre a sus súbditos. Luego hemos considerado obligado hacerlo, desde el momento en que nosotros mismos nos hemos puesto en tus manos.
»Estos son nuestros problemas: ocurre que en tu reino (que los dioses colmen de bien) las normas fijadas por la suerte o por las leyes (diría bajo tu paz, con tu suave paciencia), oh príncipe benigno, por la ajena, por decirlo así, desconsiderada libertad, son transgredidas injustamente y, si no nos engañamos, ampliamente. Y no querríamos (los dioses son testigos) hacer, admitiendo que pudiéramos, a nadie impopular o, en definitiva, entre tantas desgracias, pasar en silencio por la inicua suerte común son llorar y sin que nos sea posible elevar una protesta hacia ti, templadísimo príncipe. Sabemos que deben aceptarse con paciencia, como se dice, las iniciativas de los príncipes hacia los ínfimos y débiles súbditos y con la aceptación dejar claro que hemos aprendido a obedecer a los superiores. Pero, aunque deseosos de obedecer sin reservas, nos vemos obligados a lamentarnos, al no comprender los motivos de nuestro destino, cuando esa serpiente trata de atraparnos cuando huimos, porque comprende que tu reino no vacila de ningún modo. ¡Oh desgracia! No puedo contener las lágrimas: desde que la serpiente tomó el poder no hay un solo día sin crueldad.
»Cosa indigna, contraria a las ordenanzas de los antepasados y a las leyes del santo poder: las ranas son atormentadas por su príncipe, oprimidas, masacradas. No tienen ningún valor para un príncipe airado las oraciones y las lágrimas de los afligidos; a las infelices ranas no se las deja ningún refugio donde encontrar un poco de tregua en la matanza, ¡ni en el suyo, ni en otro país! Esa soberbia, inexorable, ardiente de ira y de furor las persigue, con un rostro, oh buenos dioses, terrible; desordena, perturba todas las cosas públicas y privadas; por doquier el príncipe lleva a cabo atroces crímenes; llegan a los oídos frecuentes y repugnantes los gemidos de los ciudadanos más reconocidos y de los moribundos. Y esto no sin nuestra ruina.
»De hecho, si algún seguidor de tu partido y de ti declara que estos hechos son contrarios a la ley, inmediatamente es castigado por esa energúmena que jura perseguir con el mismo odio también a ti, oh príncipe nuestro, si en algo le molestas. Aterrados por este espectáculo nosotros, ya sea por un sentido de humanidad, sea también calculando nuestros perjuicios, como es justo, estamos convencidos de estar en peligro y junto a las ranas, nuestras infelicísimas conciudadanas, huimos a la vista de esa loca.
»¿Y qué ayuda y consuelo podemos llevarles? ¿Tenemos algún recurso? En tantos males nos alivia solo que los dioses nos han dado un refugio en el que colocar nuestra salvación: sea por necesidad, sea por tu benignidad osamos recurrir a ti, príncipe piadoso; y en nombre de la antigua costumbre por la que estamos unidos a las ranas en una patria común, te pedimos que salves, como puedas, a esas inocentes de tantas desgracias y te ocupes oportunamente de nuestros males, si bien nosotros somos felices si tú estás bien, y no dudamos en confiarte no solo la fortuna y el bien de sus súbditos, sino también el resto.
»Pero incluso dejando a un lado nuestros males, que desde luego ni pequeños ni escasos recibimos de la serpiente cada día, pensamos que no se debe descuidar este detalle: el mal se ha ampliado y difundido más de lo que se pueda, con paciencia y sin tu daño, soportar. De hecho, sin contar el resto que en tu sagacidad verás y examinarás bien, ¿cuántos daños piensas, oh príncipe, que se derivarán por la crueldad de uno solo?
»En efecto, nadie está seguro ante la loca violencia de ella; por tanto, abandonados los bienes domésticos y toda la familia, nos vemos obligados por su crueldad y por su locura a huir y escondernos a cada momento en los desiertos y estériles ríos; y tenemos que abandonar de repente incluso el cuidado de nuestra prole.
»En consecuencia, ya que las partes de tu reino son menores de cuanto es justo y son menos tranquilas y pacíficas de lo que tú desearías en tu justicia y piedad, estas se hacen cada día menos florecientes y pobladas de lo que a ti, óptimo príncipe, te corresponde.
»Nadie duda ya que si con tu sabiduría (cosa que esperamos) no pones freno a esta desgracia, la situación llegará en breve a un punto tal que, demolidas las familias y en definitiva puestos en peligro los patrimonios, la sociedad estará totalmente trastornada y destruida. El pueblo debe vivir en la quietud y en la paz en una ciudad alegre y famosa por el gran número de habitantes. Y si tú confías en quien da consejos justos, no aceptarás ciertamente con resignación que tu autoridad, tu dignidad, la fortuna de tu poder sean disminuidos por la insolencia ajena. Y si recuerdas en tu sabiduría a aquellos reyes, los cuales no castigaron, aun pudiendo, la arrogancia, la impiedad, el arbitrio, o no los han alejado de sus súbditos, han sido juzgados por las personas honestas como miedosos y débiles; porque sabemos que careces de estos dos defectos no negarás que es tu tarea, como creemos, evitar que se juzgue no honorable tu modo de gobernar.
»Todos te admiran, oh, rey nuestro, porque eres pío y justo y amante de la paz, de la tranquilidad y de la calma y te tributan grandes honores; no hay ninguna cualidad que sirva para formar a un perfecto gobernante que no te se reconocida, a excepción de un solo detalle que no se corresponde con tus admirables cualidades: consentir que la serpiente loca y despiadada, que no escucha los ruegos y las lágrimas y no respeta el derecho ni a los dioses, que siga arreciando para tu mal, en contraste con tu virtud y tu sabiduría en el gobernar.
»Quizá algunos, confiando en tu fuerza y en tu magnanimidad, piden pruebas más comprometidas que las que nosotros, tímidos y aterrados, osamos suplicar; ellos alegan estos motivos y muchos otros sacrosantos y honestos te ruegan que no permitas que ella, que te desprecia a ti y a los comunes vínculos, mientras sea tan violenta, sea llamada con el mismo santo nombre, copartícipe del sagrado poder. Pero nosotros no rechazamos tenerla como rey, si tú así lo decides; y estamos dispuestos a respetarla como afín a los dioses casi como hacemos contigo, si su poder se hace apacible y legítimo. Si bien, ¿quién podría pensar que las razones de este príncipe tienen honesto fundamento y que él es digno de las prerrogativas del mando, si es arrogante con los suyos, soberbio con los extraños, injusto, despiadado y cruel? Ya que hemos decidido hablar por un compromiso moral y no para discutir de la vida y del comportamiento de cualquiera, retomamos la discusión desde su punto inicial.
»En ti, oh, sabio príncipe, está puesta toda la esperanza de las beneméritas ranas y la nuestra; podemos refugiarnos solo en ti. No nos abandones, te suplicamos de nuevo, tú te ocuparás de nuestra salvación, de nuestro honor y de tu fama».

Matteo de’ Pasti, Quid Tum, ca.1450, British Museum, Londres.
Con esta oración los pececillos, no sin la intervención de los dioses que siempre han tenido especial aversión por la crueldad y el rigor de los príncipes, llevaron a cabo el plan orquestado por las ranas. De hecho suscitaron en la nutria tanto odio contra la serpiente que aquella, mientras los pececillos seguían perorando la causa, tenía ya el ánimo listo para la venganza.
Al mismo tiempo las ranas sobornaron a unos delatores, para denunciar a la serpiente la jactancia de muchas ranas opulentas, que rechazaban su poder y llevaban en las moradas de los pececillos una vida descarada, sin respetar mínimamente la majestad del poder y las leyes de la patria. Por esto, según el parecer de todos, se tenía que deplorar la maldad de las ranas, pero también la de los pececillos y esto debía castigarse de todos modos. De hecho, al ofrecer hospitalidad, ellos violaban las leyes y provocaban claramente un daño al Estado, ya que, al acogerles, ofrecen a los reos la posibilidad de transgredir. ¿Quién ignora que estos actos son muy graves y ofensivos hacia un príncipe tal, el más justo y respetuoso de la ley? Y se debe alabar a quien interviene con severidad de manera que los transgresores se arrepientan de tu intemperancia. Si no se ahogan la licencia de los arrogantes y la soberbia de los insolentes, si en definitiva las inclinaciones de los ciudadanos rebeldes ante cualquier disciplina, sus desmedidas pasiones, sus ardientes apetitos, no se frenan con la severidad y el miedo, ocurrirá sin duda que, al declinar la fuerza del poder, todo el Estado se desmoronará.
Hay que ocuparse por tanto no sólo de la salvación, sino de la dignidad, de la fama, de la grandeza del Estado; y es justo además que, por su deber para con sus conciudadanos, un príncipe se preocupe de que los malvados no osen transgredir y que los demás imiten a aquel que ha quedado impune. Un príncipe debe ser constante y fuerte en la vigilancia; y debe por ello evitar la permisividad, para no parecer un custodio vago, desganado, y poco celoso de sus cosas. La diligencia de un príncipe se aprecia como nunca, por lo que él se enorgullece y se esfuerza para que sus súbditos, equivocándose menos, se hagan cada vez más dignos de aprobación. Y esto puede muy bien ocurrir si él se comporta de manera que los reos se arrepientan de sus crímenes y los inocentes se complazcan con las alabanzas y los premios de la virtud.
No se debe tolerar la irresponsable supremacía de la masa; este estado de cosas ha inducido a los ociosos a creer que el poder está en la ostentación, en la jactancia, en las vestiduras llamativas y en el vagar por la ciudad, en el no temer las leyes, en el despreciar las órdenes de los príncipes. Como consecuencia de ello han sido arrinconadas las artes de la laboriosidad y las otras actividades públicas y privadas y se han sacrificado sólo al fasto, por lo que día tras día, a causa del ocio y de la soberbia, el poder se ha hecho frágil e inconsistente.
No debe admitirse por tanto que los súbditos levanten tanto la cabeza hasta gritar por todos lados y que sean aplastados por una injusta servidumbre o juren que no faltarán los vengadores de la libertad, si se presentara la ocasión. Osan saludar a la nutria como al único rey amigo del pueblo y maldecir a la serpiente sin vergüenza alguna. Si tiene bien claras sus responsabilidades, si no olvida sus virtudes y reflexiona atentamente sobre lo que se le dice, ciertamente tendrá que aceptar que en este asunto tiene el obligado papel del sancionador. Y debe actuar con severidad ejemplar ora hacia uno, ora hacia otro, para acostumbrar a la multitud presa del miedo a la obediencia de las leyes y al temor del príncipe. Las ranas que están en la orilla esperando la orden del príncipe, siempre serán consideradas conformes a su voluntad; aquellas que por el contrario, fugitivas y obstinadas, prefieren por un ambicioso proyecto vivir en otra región que no sea la propia, aquellas que hayan abandonado a los hijos y a los castigados por no obedecer al príncipe, aquellas que acarrean gravísimo daño al Estado, deben ser sancionadas con cualquier clase de castigo.
Después de tales insinuaciones, la serpiente, por naturaleza propensa a la ira, encendida de irrefrenable furia, prorrumpió en una cólera tan grande que con un espantoso juramento gritó, llamando como testigos a los dioses del cielo y del infierno, que todos eran culpables y que se vengaría severamente del poder abatido. Y llegó incluso a realizar imprevistas incursiones en todos los recovecos de aquel lago, sondeando, desbaratando, ensuciando todo a su paso. Entretanto había llegado al lago el otro rey, la nutria, que por el precedente discurso se mostraba muy agitada. Al percatarse del gran desorden y viendo que la masa de los pececillos estaba preocupada (habían acordado de hecho fingir un gran miedo), presa de una ira sin límites se lanzó al lago y con todas sus fuerzas asaltó a la serpiente. Esta, dado que el lago le parecía desfavorable para el combate, salió fuera de él y reptó hasta un lugar seco. La otra la persiguió mordiéndole: en los campos cercanos se desarrolló la batalla entre aquellos reyes.
Los pececillos y las ranas esperan aterrorizados el resultado de la refriega, haciendo votos de silencio. Aquellas combaten con espantosa energía; y este fue el final de la contienda, que, parece, fue decidido por los dioses eliminar a los dos cruelísimos tiranos. La nutria aferró a la serpiente por la garganta; en respuesta la serpiente, con muchas mordeduras venenosas, laceró la garganta de la nutria y murió estrangulando entre sus espiras a la otra que moría.
Primero las ranas, alborotando en el espectáculo, gritaron: «Viva el rey»; los pececillos aprendieron a interpretar como juego aquella especie de duelo que había enfrentado a los reyes en el lago; durante todo el resto de su existencia recuperaron la antigua y del todo libre conducta de vida. Y, en lo que les resulta posible, conservan hasta hoy esta costumbre sin violarla nunca; y cantan en sus versos que la libertad sin demasiadas reglas es, según el uso heredado de los padres, más útil que una camuflada servidumbre.
Me siento feliz si con esta fábula he proporcionado placer al lector; sin duda, si no me equivoco, he presentado muchos elementos útiles para gobernar el Estado.
Cit. Cuentos del Renacimiento italiano, trad. Elena Martínez, Gadir, 2012, pp. 79-100.




























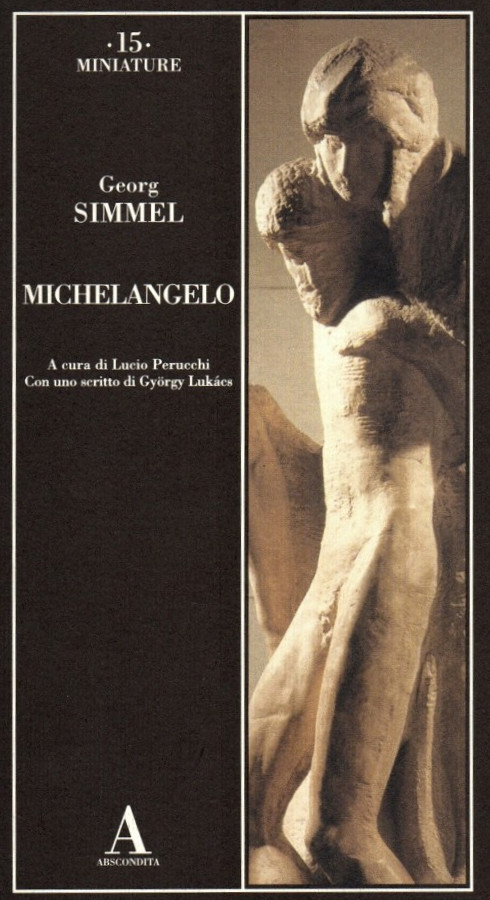 »[…] Por eso, aunque su poesía más tarde hable de la perdición eterna que le espera, no tiembla de miedo por las penas infernales, sino que únicamente experimenta la angustia interior digna de pertenecer al mismo infierno. Ésta es solamente la expresión de la insuficiencia de su ser y su comportamiento, de los que es consciente, y se distingue definitivamente del comportamiento plañidero de los débiles. El infierno no es un destino que amenaza desde el exterior, sino el desarrollo lógico y procesual de la condición humana. La simple trascendencia, el cielo y el infierno, desplazados al destino terrenal, como se ha dicho de Fra Angelico, a Miguel Ángel le resulta del todo extraño. También aquí se revela su espíritu renacentista: a la existencia terrena y personal le viene dada una exigencia absoluta de realizar valores objetivos en una vida subjetiva, pero, sin embargo, de este mismo modo, a la existencia se le resta la subjetividad casual del egocentrismo. […] De hecho, todo depende del Yo y únicamente del Yo, pero no por sus sensaciones de alegría o dolor —las cuales, por así decir, no se preocupan del ser universal—, sino por el sentido objetivo de su existencia. Lo incompleto, lo fragmentario, la infidelidad al ideal en su vida terrenal, formada y delimitada por su libertad, consuma el tormento de Miguel Ángel; y la idea dogmático-religiosa del castigo infernal sólo es la proyección que viene determinada por la historia y el tiempo. Debido a los tormentos de los que se cree presa, esperados en el más allá, se vuelve sensible al hecho de que él mismo, en base a las condiciones de su tiempo y su personalidad, aspira a añadir un ideal trascendente, absoluto, solo con los medios y en el transcurso de una existencia mundana, y esto le escalofriaba porque el abismo entre ésta y el ideal era intransitable.»
»[…] Por eso, aunque su poesía más tarde hable de la perdición eterna que le espera, no tiembla de miedo por las penas infernales, sino que únicamente experimenta la angustia interior digna de pertenecer al mismo infierno. Ésta es solamente la expresión de la insuficiencia de su ser y su comportamiento, de los que es consciente, y se distingue definitivamente del comportamiento plañidero de los débiles. El infierno no es un destino que amenaza desde el exterior, sino el desarrollo lógico y procesual de la condición humana. La simple trascendencia, el cielo y el infierno, desplazados al destino terrenal, como se ha dicho de Fra Angelico, a Miguel Ángel le resulta del todo extraño. También aquí se revela su espíritu renacentista: a la existencia terrena y personal le viene dada una exigencia absoluta de realizar valores objetivos en una vida subjetiva, pero, sin embargo, de este mismo modo, a la existencia se le resta la subjetividad casual del egocentrismo. […] De hecho, todo depende del Yo y únicamente del Yo, pero no por sus sensaciones de alegría o dolor —las cuales, por así decir, no se preocupan del ser universal—, sino por el sentido objetivo de su existencia. Lo incompleto, lo fragmentario, la infidelidad al ideal en su vida terrenal, formada y delimitada por su libertad, consuma el tormento de Miguel Ángel; y la idea dogmático-religiosa del castigo infernal sólo es la proyección que viene determinada por la historia y el tiempo. Debido a los tormentos de los que se cree presa, esperados en el más allá, se vuelve sensible al hecho de que él mismo, en base a las condiciones de su tiempo y su personalidad, aspira a añadir un ideal trascendente, absoluto, solo con los medios y en el transcurso de una existencia mundana, y esto le escalofriaba porque el abismo entre ésta y el ideal era intransitable.»