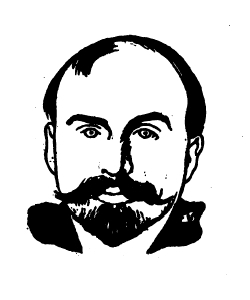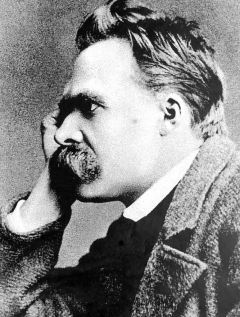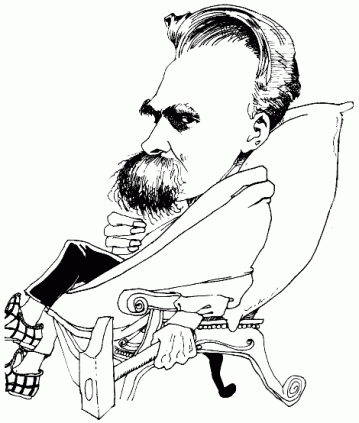Guy de Maupassant fotografiado por Félix Nadar (1888)
Se habla de una guerra contra China. ¿Por qué? No se sabe. En este momento, los ministros dudan, se preguntan si enviarán a matar gente. Matar gente les da igual, solo les preocupa el pretexto. China, nación oriental y razonable, intenta evitar esas matanzas matemáticas. Francia, nación occidental y bárbara, empuja a la guerra, la busca, la desea.
Cuando oigo pronunciar la palabra guerra, me entra un pavor como si me hablaran de brujería, de inquisición, de algo lejano, acabado, abominable, monstruoso, contra natura.
Cuando hablamos de antropófagos, nos sonreímos con orgullo y proclamamos nuestra superioridad sobre esos salvajes. ¿Quiénes son los salvajes, los verdaderos salvajes? ¿Los que luchan por comerse a los vencidos o los que luchan por matarse, sólo por matarse? Nos apetece una ciudad china. Hacia allí nos dirigimos, matamos a cincuenta mil chinos y conseguimos que degüellen a diez mil franceses. Esa ciudad no nos servirá de nada. Sólo es una cuestión de honor nacional. Por tanto, el honor nacional (¡singular honor!), que nos impulsa a apoderarnos de una ciudad que no nos pertenece, el honor nacional que se satisface con el robo de una ciudad, lo será más aún con la muerte de cincuenta mil chinos y diez mil franceses.
Los que van a morir allí son jóvenes que podrían trabajar, producir, ser útiles. Sus padres son viejos y pobres. Sus madres, que durante veinte años les han querido, adorado como adoran las madres, se enterarán, dentro de seis meses, que el hijo, el niño, el niño grande educado con tanto esfuerzo, dinero y amor, ha caído en un cañaveral con el pecho agujereado por las balas. ¿Por qué han matado a su muchacho, a su hermoso muchacho, su única esperanza, su orgullo y su vida? No lo sabe. Sí, ¿por qué? Porque en el fondo de Asia existe una ciudad que se llama Bac-Ninh [1] y porque un ministro, que no la conoce, se ha divertido robándosela a los chinos.
¡La guerra!… ¡Combatir!… ¡Matar!… ¡Destrozar hombres!… Hoy, en nuestra época y con nuestra civilización, con la extensión de la ciencia y el grado de filosofía al que ha llegado el genio humano, tenemos escuelas en las que enseñamos a matar, a matar desde muy lejos y, al mismo tiempo, con perfección y a mucha gente, a matar a unos pobres diablos inocentes, cargados de familia y sin antecedentes judiciales. Jules Grévy [2] perdona obstinadamente a los asesinos más abominables, a los decuartizadores de mujeres, a los parricidas, a los estranguladores de niños. Sin embargo, Jules Ferry, con ligereza y por un capricho diplomático que sorprende a la nación y a los diputados, condenará a muerte a algunos millares de valientes muchachos.
Lo más asombroso es que el pueblo entero no se alce contra los gobiernos. ¿Qué diferencia hay entre las monarquías y las repúblicas? Lo más asombroso es que toda la sociedad no se rebele al mencionar la palabra guerra.
Durante siglos, seguiremos viviendo, ¡ay!, bajo el peso de las viejas y odiosas costumbres, de los prejuicios criminales, de las ideas feroces de nuestros bárbaros antepasados.
Salvo que se llamara Victor Hugo, ¿no habrían deshonrado a quien hubiese lanzado ese gran rito de liberación y de verdad?
Hoy, la fuerza se llama violencia y empieza a ser juzgada. A la guerra se le ha incoado un proceso. A partir de la queja del género humano, la civilización instruye el proceso y levanta un acta criminal de los conquistadores y de los capitanes. Los pueblos empiezan a entender que acrecentar una fechoría no consigue disminuirla, que si matar es un crimen, matar mucho no puede ser una circunstancia atenuante, que si robar es una vergüenza, invadir no puede ser la gloria.
¡Proclamemos esas verdades absolutas, deshonremos la guerra!
* * *
Hace dos años, Moltke [3], un artista de esta especialidad, un genial asesino, respondió a los delegados pacifistas estas extrañas palabras: «La guerra es santa, una institución divina, una de las leyes sagradas del mundo. Alimenta en el hombre todos los grandes y nobles sentimientos: el honor, el altruismo, la virtud, el valor. En resumen, ¡les impide caer en el más horroroso materialismo!».
Es decir, juntarse en rebaños de cuatrocientos mil hombres, caminar día y noche sin descanso, no pensar en nada, no estudiar ni aprender ni leer nada, no serle útil a nadie, pudrirse de suciedad, acostarse en el fango, vivir como los animales en un continuo embrutecimiento, saquear las ciudades, quemar los pueblos, arruinar a la gente, tropezarse más tarde con otra aglomeración de carne humana, abalanzarse sobre ella, originar lagos de sangre, llanuras de carnaza molida mezclada con la tierra cenagosa y enrojecida, montones de cadáveres, brazos y piernas desmembrados, sesos aplastados sin provecho para nadie, sucumbir en medio de un campo mientras sus viejos padres, su mujer e hijos mueren de hambre, a todo eso le llaman ¡no caer en el más horroroso materialismo!
Los hombres de guerra son las plagas del mundo. Luchamos contra la naturaleza, contra la ignorancia y los obstáculos de toda clase para hacer menos miserable nuestra vida. Hombres, bienhechores y sabios consumen sus vidas trabajando, buscando lo que puede ayudar, socorrer y aliviar a sus hermanos. Entregados a duras tareas, multiplican sus descubrimientos, engrandecen el espíritu humano, ensanchan la ciencia y, a diario, otorgan a la inteligencia una suma de nuevos saberes y a su patria, bienestar, desahogo y fuerza.
Llega la guerra. En seis meses, los generales destruyen veinte años de esfuerzos, de paciencia, de trabajo y de genio.
A eso es a lo que se llama no caer en el más horroroso materialismo.
Hemos visto la guerra. Hemos visto cómo los hombres se volvían brutos, enloquecidos, cómo mataban por placer, por terror, por bravatas, por ostentación. Cuando ya no existe el derecho y la ley ha muerto, cuando desaparece toda noción de justicia, hemos visto fusilar a gente inocente en una carretera, sospechosos porque tenían miedo. Para probar los nuevos revólveres, hemos visto matar a perros encadenados ante la puerta de sus amos. Por puro placer, sin razón alguna, por disparar y reírse, hemos visto fusilar vacas echadas en el campo.
A eso le llaman no caer en el más horroroso materialismo.
Penetrar en un país, degollar al h0mbre que defiende su casa porque lleva un guardapolvo pero no un quepis en la cabeza, quemar los cuartos de gente miserable que no tiene pan, destrozar muebles, robarlos, beber el vino de las bodegas, violar a mujeres en las calles, quemar millones de francos en pólvora y dejar tras de sí la miseria y el cólera.
A eso es a lo que se llama no caer en el más horroroso materialismo.
¿Qué han hecho los hombres de guerra para demostrar siquiera un poco de inteligencia? Nada ¿Qué han inventado? Cañones y fusiles. Eso es todo.
¿Acaso Pascal, el inventor de la carretilla, no hizo más por el hombre con esa sencilla y práctica idea de ajustar una rueda a dos palos que Vauban, el inventor de las modernas fortificaciones?
¿Qué nos queda de Grecia? Libros, mármoles. ¿Es grande porque venció o porque produjo?
Acaso la invasión de los persas le impidió caer en el más horroroso materialismo.
¿Son las invasiones de los bárbaros las que salvaron a Roma y la regeneraron?
¿Napoléon I prosiguió el gran movimiento intelectual, iniciado a finales del siglo pasado por los filósofos revolucionarios?
* * *
Pues sí, puesto que los gobiernos se arrogan el derecho de muerte sobre los pueblos, no es nada sorprendente que, en ocasiones, los pueblos se arroguen el derecho de muerte sobre los gobiernos.
Se defienden. Tienen razón. Nada tiene el derecho absoluto de gobernar sobre los demás. Sólo se puede hacer por el bien de aquellos a quienes se dirige. Todo el que gobierne tiene el deber de evitar la guerra, de la misma manera que un capitán de navío el de evitar el naufragio.
Cuando un capitán pierde su buque, se le juzga y se le condena, si se le reconoce culpable de negligencia e incluso de incapacidad.
¿Por qué no juzgar a los gobernantes después de declarar la guerra? ¿Por qué no condenarles si son convictos de errores o insuficiencias?
Cuando los pueblos comprendan esto, cuando ellos mismos hagan justicia con los gobiernos asesinos, cuando se nieguen a dejarse matar sin razón, cuando utilicen, si es necesario, sus armas contra los que se las han proporcionado para hacer una carnicería, la guerra habría muerto. Y ese día llegará.
* * *
Leí Los osarios, un magnífico y terrible libro del escritor belga Camille Lemonnier. Al día siguiente de Sedán [4], el novelista, junto a un amigo, visitó esa patria de la matanza, la región de los últimos campos de batalla. Caminó por entre el fango humano, se resbaló sobre los sesos desparramados, vagabundeó durante días y leguas, en medio de podredumbres e infecciones. Recogió del barro y la sangre «cuadraditos de papel arrugados y sucios, cartas de amigos, cartas de madres, cartas de novias, cartas de abuelos».
Entre miles, esta fue una de las cosas que vio. Sólo puedo citar pequeños fragmentos de un trozo que me gustaría ofrecer en su totalidad:
«La iglesia de Givonne estaba llena de heridos. En el umbral y mezclado con el barro, la paja pisoteada formaba un montón que fermentaba.
»Cuando nos disponíamos a entrar, unos enfermeros con delantales grises, manchados de capas rojas, barrían en la entrada una especie de ciénaga fétida como la que chapotean los zuecos de los carniceros en los mataderos.
»…El hospital era un estertor… Los heridos estaban atados a sus jergones con cuerdas. Si se meneaban, unos hombres les agarraban por los hombros para impedirles que se movieran. A veces, una cabeza muy pálida se erguía a medias por encima de la paja y miraba con ojos de ajusticiado la operación del vecino.
»Se oían los gritos de los desgraciados que se retorcían cuando el cirujano se acercaba, mientras trataban de ponerse en pie y escapar.
»Bajo la sierra, seguían gritando con una voz sin nombre, hueca y ronca, como despellejados: «No, no quiero, déjenme…». Le tocó el turno a un zuavo al que le faltaban las dos piernas.
-Perdón, señores, dijo, pero me han quitado los pantalones.
»Había conservado la chaqueta y las piernas estaban fajadas con trapos empapados en sangre.
»El médico se ppuso a quitarle los jirones, pero estaban pegados unos con otros y el último se adhería a la carne viva. Echaron agua caliente sobre el grosero vendaje y, a medida que vertían agua, el cirujano despegaba los pingajos.
-¿Quién te almidonó de esta manera, muchacho? -preguntó el cirujano.
-El compañero Fifolet, mayor.
-Uf, es como si me arrancara los cabellos. A él le quitaron el… y a mí, las piernas. Le dije:
…
»La sierra, estrecha y larga, conservaba gotitas en cada uno de sus dientes.
»Se produjo un movimiento en el grupo. Pusieron un trozo en el suelo.
-Aguante un poco más, amigo, dijo el cirujano.
»Asomé la cabeza por entre los hombros y observé al zuavo.
-Dese prisa, mayor, decía, me parece que se me va la cabeza.
»Se mordía el mostacho, estaba blanco como un muerto y con los ojos fuera de sus órbitas. Él mismo se mantenía la pierna y con voz temblorosa aullaba un «¡ay!» que lograba que uno sintiera la sierra en su propia espalda.
-Se acabó, ¡perro viejo!, dijo el cirujano, mientras cortaba el segundo muñón.
-¡Buenas noches!, dijo el zuavo.
»Y se desvaneció».
* * *
Me recuerda el relato de la última campaña de China, narrado por un valiente grumete al que aún le causaba risa.
Me habló de prisioneros empalados a lo largo de los caminos para que se divirtieran los soldados; las muecas tan graciosas de los ajusticiados; las matanzas ordenadas por el mando para aterrorizar a la comarca, las violaciones en esas casas de Oriente, delante de niños enloquecidos, los saqueos con los pantalones anudados a los tobillos para llevarse los objetos, el pillaje regular que funcionaba como un servicio público y lo mismo devastaba las chozas de la gente normal que los suntuosos palacios de verano.
Si hacemos la guerra contra el Imperio del Medio, el precio de los viejos muebles de laca y de las ricas porcelanas va a bajar mucho, señores coleccionistas.
Guy de Maupassant
(Artículo publicado en Gil Blas, 11 de diciembre de 1883)
Cit. Guy de Maupassant: Sobre el derecho del escritor a canibalizar la vida de los demás, Córdoba, El Olivo Azul, 2010, pp. 139-146.
Notas:
[1] Episodio clave para la creación de la Indochina francesa. Entre septiembre de 1881 y junio de 1885, el Gobierno de la III República intentó controlar el río Rojo, que unía Hanoi con la provincia de Hunan.
[2] Presidente de la Cámara de Diputados (1876) y Presidente de la República (1879).
[3] Helmut Karl Bernhard, conde von Moltke (1800-1891), militar prusiano, General en Jefe durante la Guerra franco-prusiana en 1870.
[4] Se refiere a la decisiva victoria de Prusia contra los franceses en la batalla de Sedán, al norte de Francia (1 y 2 de septiembre de 1870).
Para leer más:
Relatos de Guy de Maupassant (on-line)
Aparición / Bola de sebo / Carta que se encontró a un ahogado /
El lobo / Junto a un muerto / La mano disecada /
Los sepulcrales / Magnetismo / Suicidas
Blog dedicado a la vida y obra de Guy de Maupassant (en español)
Portal web del I.E.S A Xunquiera I (Pontevedra) que contiene un nutrido conjunto de artículos, libros y documentos del autor